Vino de San Antero, Córdoba, y desde el 15 de marzo de 1982 empezó a trabajar en el Museo de Arte Moderno de Cartagena, como celador, inicialmente, guardián de puertas y ventanas, y luego, auxiliar de bodegas y encargado de los montajes de las exposiciones de arte. Logró ese trabajo después de pagar el servicio militar.
Allí conoció de cerca a Alejandro Obregón y a Enrique Grau, los dos grandes de la plástica local, que eran mitos vivientes. Montó una de las últimas exposiciones de Alejandro Obregón, la serie de ‘Desastre en la ciénaga’, 25 acrílicos sobre lienzo en mediano y pequeño formato. (Le puede interesar: Enrique Grau, un retrato a mano alzada)
Lázaro Dix Rodríguez era diligente con lo que tenía que hacer a la hora de lidiar con los artistas y caminar sobre las cascaritas frágiles de los egos artísticos y los temperamentos humanos de los pintores. Llevaba siempre un metro metálico para equilibrar los espacios y un lápiz con que apuntaba lo que debía hacer. Con ese mismo temple participó, junto al curador Eduardo Hernández, en innumerables exposiciones de artistas que ahora son memoria del arte regional y nacional: Darío Morales, uno de ellos, y sus amigos que le sobreviven de una generación que en la ruinas de su Escuela de Bellas Artes fue capaz de emprender altos vuelos, muchas veces a la inversa a los prejuicios amurallados de una ciudad que veía con malicia y desconfianza a sus artistas. Lázaro asumió su misión con tanto empeño, sabía que lo suyo era ser guardián de un patrimonio de más de quinientas obras de arte atesoradas en más de medio siglo, y era celoso de los tiempos laborales hasta el punto que no dejó entrar, en cumplimiento de su deber, a un fotógrafo que venía a hacerle la memoria a un artista italiano y llegó después de mediodía. El fotógrafo, que venía de parte del ministerio de Cultura, se quejó ante las directivas del museo y a Lázaro lo suspendieron tres días, la única vez que fue reprendido por la directora.
Por aquellos días, al celador del Museo del Oro le pasó lo mismo, con la diferencia de que el que tocaba insistentemente la puerta después del mediodía era el presidente de Colombia en cuerpo presente, vestido de guayabera como un turista más. Y el celador dijo no a sabiendas que ese señor colorado se le parecía a alguien que salía en los periódicos y en las pantallas del televisor. El presidente no se molestó, por el contrario, le dijo que cumplía su deber de no dejar entrar a nadie en horas no laborales.
A Lázaro le tocó lidiar a más de un loco de atar entre esas paredes que lloraban sal cuando él llegó a la ciudad. La sal quedaba en la pared como un rocío invasivo que humedecía las pinturas y salaba el viento que entraba por los intersticios de las piedras. Ese fue el primer dilema del museo que en la colonia fue bodega de sal: preservarlos del viento salado que embestía los colores. En la exposición de Obregón ocurrió algo inesperado: el artista entró intempestivamente a la sala de exposiciones a ver su propia obra, y se sintió atropellado: se sentía solo y poseído por la rara sensación de ser ladrón de sí mismo. Viendo que Lázaro había dejado de observarlo desde el segundo piso hasta hacerse invisible, salió del museo y buscó un pequeño camión de mudanzas de la zona cercana al Parque del Centenario, e hizo lo sorpresivo y excéntrico: llevarse toda la exposición para su casa. Todo ocurrió en dos parpadeos de Lázaro, que era implacable con la vigilancia, y Obregón desapareció sin dejar rastro. Fue lo más parecido a un sigiloso y certero asalto, y al bajar Lázaro vio la sala vacía, y llamó de inmediato a la directora para denunciar lo sucedido. Yolanda Pupo llamó a Obregón alarmada por la desaparición de las pinturas, pero Obregón, riéndose de su propia travesura, dijo que había visto sola la sala y había emprendido la temeridad de actuar como un ladrón de su propia exposición. A Lázaro no le sorprendió aquella salida del artista, que cada vez que venía al museo impactaba a todo el mundo con sus ocurrencias. Firmaba autógrafos en el espaldar de los vestidos de las mujeres, dejaba caer el primer sorbo de los cocteles en memoria de las ánimas y encendía el fuego de sus cigarrillos dejando pasar el viento salado.

Un día Enrique Grau le pidió a Lázaro que le hiciera un bocachico en su casa, y cuando culminó su faena bajo el aroma del zumo de coco, el artista le entregó otro bocachico, pero pintado al óleo, con el que Lázaro tuvo la cuota inicial de su casa. De tanto montar exposiciones, educó el ojo y llegó a tener una visión certera de cómo ubicar las obras, dice Bibiana Vélez al recordarlo. Sin duda, Lázaro fue un ejemplo de superación, dice la artista.
Virgilio Trespalacios, poco antes de morir, le enseñó técnicas para enmarcar acuarelas, acrílicos y óleos. Aprendió a domesticar la madera y a conocer las minúsculas amenazas que tenían las obras de arte, expuestas al relámpago de las cámaras fotográficas. También conoció los secretos de cada montaje, los tormentosos procesos de perfección y precisión y exactitud, las veleidades de ciertos artistas y las singularidades de otros que, teniendo mucho talento, preferían seguir en la sombra. Deploraba por otro lado que las buenas pinturas se hicieran sobre materiales deleznables y frágiles. (Lea además: Cartagena, el sueño encarnado de la cultura)
Unos senos al aire
Lázaro estaba curado de excentricidades en más de media vida dentro del Museo de Arte Moderno de Cartagena. Se reía al recordar la noche en que Elida Lara, conversando con el artista Ángel Loochkartt, se sacó en un santiamén uno de sus senos de la blusa negra y lo sostuvo en su mano como una pera, diciéndole: “¿Quieres? ¡Toma!”.
Creyó que aquella podía ser la última de las locuras de la que sería testigo en el museo, pero se vio desafiado con la barba blanca y salvaje de Norman Mejía que se quedó más días de lo que indicaba la carta de invitación en el Hotel Caribe, y se indignó con las directivas del museo, hasta el punto que al salir del hotel pasó por el museo y pegó un grito enorme en la puerta: “¡Entré por la puerta grande y salgo por la puerta pequeña!”.
Lázaro era un hombre de contar clavos y cordeles para una exposición, de pesar y medir, de mover y ubicar. Muchas veces, sin proponérselo, sugería salidas a los montajes, buscando la indirecta o el ángulo para instaurar los cuadros.
Vivir dentro del museo
Lázaro vivió más tiempo dentro del museo que dentro de su propia casa. Un día vio entrar al museo un cangrejo azul como un viento salido de las piedras y lo acogió como a un invisible espectador de cóndores y barracudas. Una de sus hijas la bautizó Felicita, y el cangrejo vivió debajo de una de las baldosas del museo, y Lázaro la llamaba con pequeños golpecitos para compartirle un pedazo de guineo del almuerzo.
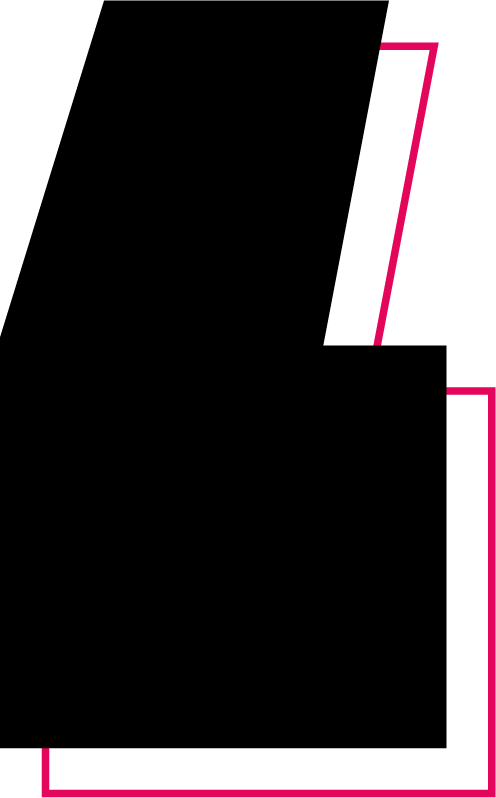
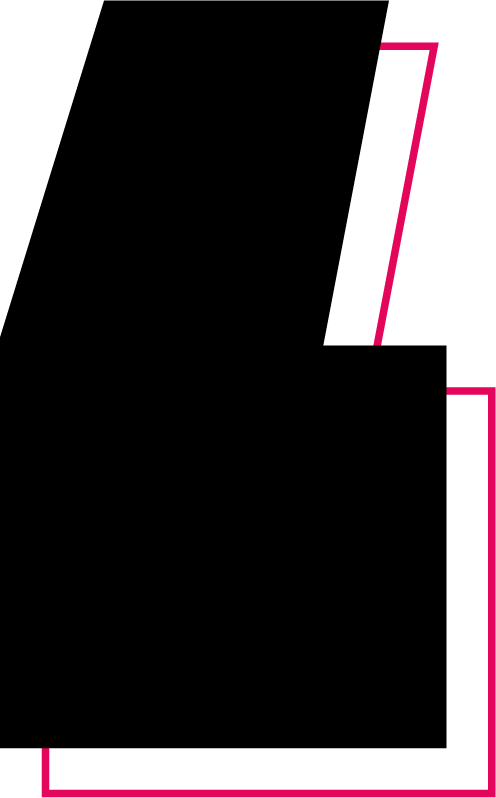
Bibiana Vélez, artista.
El arte como destino
Su destino en el museo fue el de un guardián que se convirtió en un montajista de todas las exposiciones. Llegó a tener, para incomodidad de la junta directiva, su propio espacio dentro del museo, en el que había ejercido en secreto clandestinamente el arte de enmarcar y la pasión por la carpintería.
Tanto él como su primo Miguel Ángel Rodríguez terminaron asumiendo un destino del que fueron poseídos por la curiosidad por las artes. Miguel Ángel empezó con los árboles caídos y talados, y con fragmentos encontrados comenzó su búsqueda como artesano y escultor. Lázaro, por su parte, estaba tentado a pintar arte abstracto de tanto verlo.
Los artistas que lo conocieron y trataron dicen de él que era un ser diligente, cálido y atento a su labor. Hombre de pocas palabras, concentrado en lo suyo.
En el mismo Museo de Arte Moderno, donde estuvo vinculado como eterno guardián y montajista, le harán los honores póstumos hoy, domingo.
Las paredes del Museo de Arte Moderno ya no lloran sal. Y sus ámbitos de piedra han alcanzado una enorme colección de más de seiscientas obras. Tal vez uno de los secretos de Lázaro era que esperaba jubilarse para dedicarse exclusivamente a pintar, luego de casi cuarenta años de cercanía directa con el arte. Su deseo era pintar arte abstracto, y lo empezó a hacer en el comienzo de la pandemia. Un dolor que creyó era solo de la vesícula lo llevó al hospital, pero su afección mayor estaba en el páncreas. Un cáncer se lo llevó a sus 62 años, en la madrugada del jueves 17 de septiembre.
Lázaro estaba casado con Norma Isabel Díaz Reyes, con ella tuvo cinco hijos: Lina María, Paola Margarita, Andrea Carolina, Cristina Isabel y Jesús David.
Epílogo
Extrañarán a Lázaro todos los artistas que lo buscaban para los montajes en este escenario de la ciudad. Lo extrañarán además de sus hijos y su familia, aquellas criaturas estrafalarias que llegaban de día y noche a la sede del museo. Pero la descendencia de cangrejos azules llegará secretamente al museo y buscará en vano al guardián que les daba de comer. (Lea también: Freddy Cortina, el arte tras el ritmo de la música)









